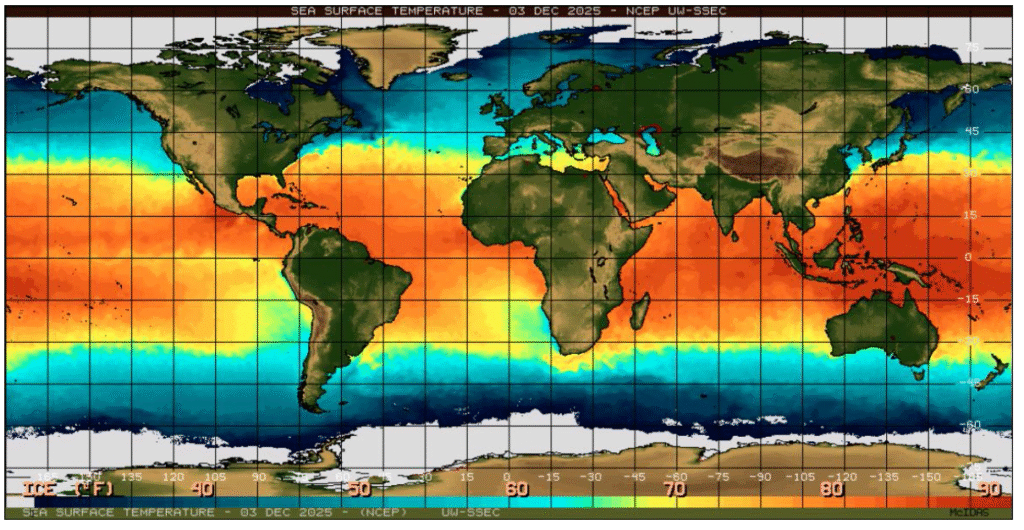Para ello, Smartcherry conversó con Héctor García, Gerente General de Laboratorios Diagnofruit, sobre el impacto que podrían generar las lluvias en el aumento de infecciones por bacterias y hongos y cómo el conocimiento del huerto puede ayudar a prevenir enfermedades en el cerezo que afecten la calidad de la fruta.
Respecto del aumento de población de patógenos, el ingeniero agrónomo y Magíster en Ciencias Agrarias manifestó que las bacterias como las Pseudomonas aumentan sus poblaciones durante el periodo de fin de invierno y entrada de primavera, lo que incluye la floración, persistiendo hasta noviembre, mientras que los hongos son más resistentes y pueden incluso quedar en el sistema para futuras infecciones en verano; considerando esto, es vital proteger las primeras flores, ya que son las que producen la fruta de mejor calidad y calibre.
El efecto fitopatológico: La propagación de hongos y bacterias por humedad
Cuando llueve siempre hay más posibilidades de que se generen infecciones, porque la humedad de alguna forma genera condiciones para hongos y bacterias que en este tiempo están aumentando. Esta temporada ha estado marcada por fluctuaciones de temperatura, días cálidos después de eventos de frío o precipitaciones, y eso para los hongos y las bacterias es muy bueno. Entonces, que además exista agua dando vuelta en el sistema, permite que el ciclo del patógeno se acelere y tengamos mayor población en tiempos más reducidos”.
Dentro de los problemas más recurrentes que podríamos ver, están los tizones provocados por bacterias. De hecho, es mucho más fácil ver tizones por bacterias en Chile central que por hongos. Cuando hablamos de hongos estamos hablando de Botrytis esencialmente y, secundariamente, de Monilia, ambos agentes causales del tizón de flores en frutos de carozos.
En el caso de bacterias, estamos hablando de Pseudomona syringae pv. syringae (Pss), y pv morsprunorum (Psm), esencialmente, donde Pss es la especie dominadora y de mayor alcance. Como hay agua (no solo precipitaciones, también mañanas húmedas) y peaks de temperatura, se genera el caldo de cultivo perfecto para que se generen infecciones, si la planta, el manejo y la microbiota lo permiten. Lo que hay que entender, es que en este periodo del año comienzan a aumentar las poblaciones, por lo que se debe hacer una estrategia de prevención, para de alguna forma mantener el número y disminuir las probabilidades de infección ante esta variabilidad climática, que sí o sí se presentará.
Cuando las plantas caducas florecen en primavera, es claramente un momento crítico para ellas. Probablemente, debido a la coevolución de estos patógenos con la planta, ellos también “saben” que el vegetal está en una etapa crítica, porque viene despertando, tiene que generar flores y brotes después de meses de mínima actividad, considerar además, que hay néctar en los sistemas, una fuente de carbono gratuita a disposición.
Entonces, hay mucho estrés, alimento, y clima variable, lo que resulta en un árbol en un momento de susceptibilidad, preocupado de avanzar en varios frentes. Esta situación, es un momento especial para los patógenos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Aumentar sus poblaciones y romper las defensas de la planta; por lo que es un momento preciso para actuar y ayudar a nuestros cerezos.

Entonces, ¿lo que hace finalmente este hongo o bacteria al infectar, es quitarle el potencial productivo a la fruta, haciendo que ésta se pierda?
«Exacto. Es una flor perdida. Entonces, ahí está la importancia de proteger desde las primeras flores, debemos establecer una estrategía para todo el periodo. Porque las primeras flores son siempre las mejores, que dan mejor fruta, mejor calibre. Hemos observado que muchas de las flores que florecen tarde no son viables, tienen problemas, muchas veces no conversan con la sincronía que tiene que tener con otra variedad para poder ser fecundada. Entonces, desde el principio de la floración tiene que estar bien cubierto hasta la plena flor.
Otro punto importante de mencionar, es que cuando llueve en floración, generalmente hay menores rendimientos finales, porque el proceso de polinización y posterior fecundación se ve afectado, entonces debemos proteger aún más el proceso. En ciertas temporadas, este efecto no se nota porque tenemos muchas flores, pero la calidad del fruto si por el tipo de flor que se fecundó».
¿Cómo prevenir, primero, la entrada de estos hongos o bacterias en el árbol y en caso de que hayan entrado, cómo eliminarlas? ¿Qué recomendaciones entregas?
«Siempre hay que actuar de forma preventiva porque son períodos muy cortos entre que abre la flor y luego es fecundada, por lo tanto todo lo que sucede en esa etapa es rápido.
Hay distintos planes, desde los más verdes que son esencialmente estrategias con control biológico y ciertos extractos botánicos, a solo biocidas de síntesis o manejos que integran ambos mundos.
De forma muy resumida, el control biológico, esencialmente Bacillus, va a cortar la comunicación entre patógenos y además por inundación, si consideramos la población total, disminuye la proporción de patógenos, esto impide que Pseudomonas tome el control. Entonces es importante, si aplicamos productos en base a estas bacterias (u otras), es importante realizar al menos 2 aplicaciones en este periodo, para reforzar su presencia en las etapas más críticas.
Otro formato de control es elicitar la planta, dar la orden de defensa, activando diversas estrategias celulares que terminan por controlar la enfermedad. Uso de quitosano y otros productos de síntesis hoy están disponibles para uso en este periodo; solo considerar que la planta debe tener órganos receptivos y capaces de elaborar una señal para cuando este tipo de productos es aplicado.
Finalmente, la otra alternativa es ir al control directo con biocidas, fungicidas o antibióticos que aplicamos y van disminuyendo las poblaciones desde épocas tempranas. Un activo bien conocido, es el piraclostrobin, que tiene la gracia de ser bactericida, al mismo tiempo fungicida y tiene una característica bien valiosa que es un activador de defensas. Entonces, cuando aplicamos este producto, estamos diciéndole a la planta que se defienda y al mismo tiempo bajando las poblaciones por acción directa.
Si hay lluvia, existe la posibilidad de aplicar antibióticos, pensando en el control de bacterias. Prefiero que sea con flor avanzada, 50% por lo menos de flor, aprovechando esa dosis de antibiótico para un control en el momento en que hay más flores expuestas. Por todo lo que conlleva estar aplicando antibióticos a sistemas agrícolas, la recomendación es utilizar solo en situaciones que lo ameriten.
En el caso de los hongos, hay varios productos botriticidas, o sea, que controlan Botrytis, y generalmente también nos sirven para Monilia, que es el otro hongo que no genera problemas en la flor, que debemos utilizar. Dentro de esos, hay varias carboxamidas que es un grupo de mucho poder contra Botrytis, que poseen etiqueta de uso, como boscalid, fluopyram, fluxapiroxad o pentiopirad, muchos de estos están formulados en mezcla con otros activos. Fludioxonil, un fenilpirrol, genera un control bastante efectivo por lo que generalmente lo consideramos en el momento de plena flor al igual que la hidroaxyanilida fenhexamid. La elección final se debe basar en lo que utilizaré después en términos de fenología, caída de chaqueta y en el proceso de maduración y crecimiento de fruto, debemos siempre evitar repetir grupos químicos para evitar generar poblaciones resistentes».
¿Qué otro tipo de manejo consideras importante mencionar a la hora de pensar en una correcta prevención de enfermedades en esta etapa de floración?
«Pensando en bacterias, siempre hay que tener un diagnóstico de tu huerto, si hay o no presión de cáncer bacterial. La bacteria puede generar distintas enfermedades, una es cancro, que es una herida en las ramas o en el tronco, que generalmente va unida a lo que llamamos gomosis, por lo que podríamos establecer que si tenemos mucha presencia de cancros podríamos tener ataques de tizón bacteriano, de esta forma establecemos el riesgo y definimos un programa ad-hoc, por ejemplo, esto podría definir si usamos antibióticos o no».
Hacer siempre estadísticas del huerto, temporada tras temporada
¿Cuántas plantas hay con infección? ¿Cuánto cancro? ¿Cuánto va evolucionando en el tiempo? ¿Cuánto tizón observamos? ¿mis poblaciones son altas, son resistentes a fungicidas o antibióticos? Con esa información hay que tomar medidas y establecer mi plan de manejo.
En la tarea de generar historia, también podemos hacer diagnóstico en laboratorio ; podemos analizar yemas, ramillas, flores y ver qué tan infectado está el huerto o simplemente establecer cómo viene la temporada, por si tenemos que reforzar.
Es importante hacer historia en los huertos, monitorear, saber cuánta carga de inóculo hay de hongos y de bacterias, a modo de estar preparado. Las temporadas son muy distintas entre sí. Toda esta información nos ayuda a unir el rompecabezas, no es lo mismo armar el puzzle sin ver su foto. Hay que tratar de hacer historia, tomar datos estandarizados, siguiendo la fenología del cerezo.